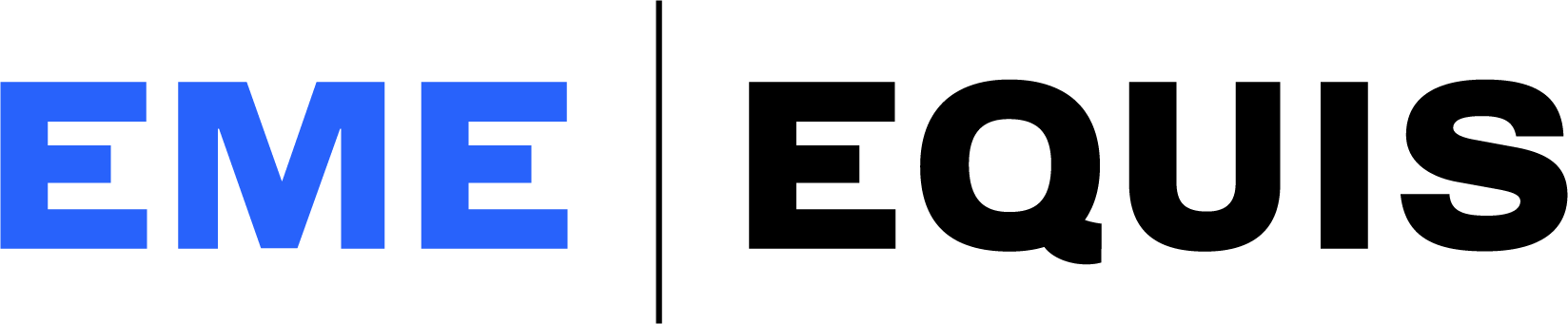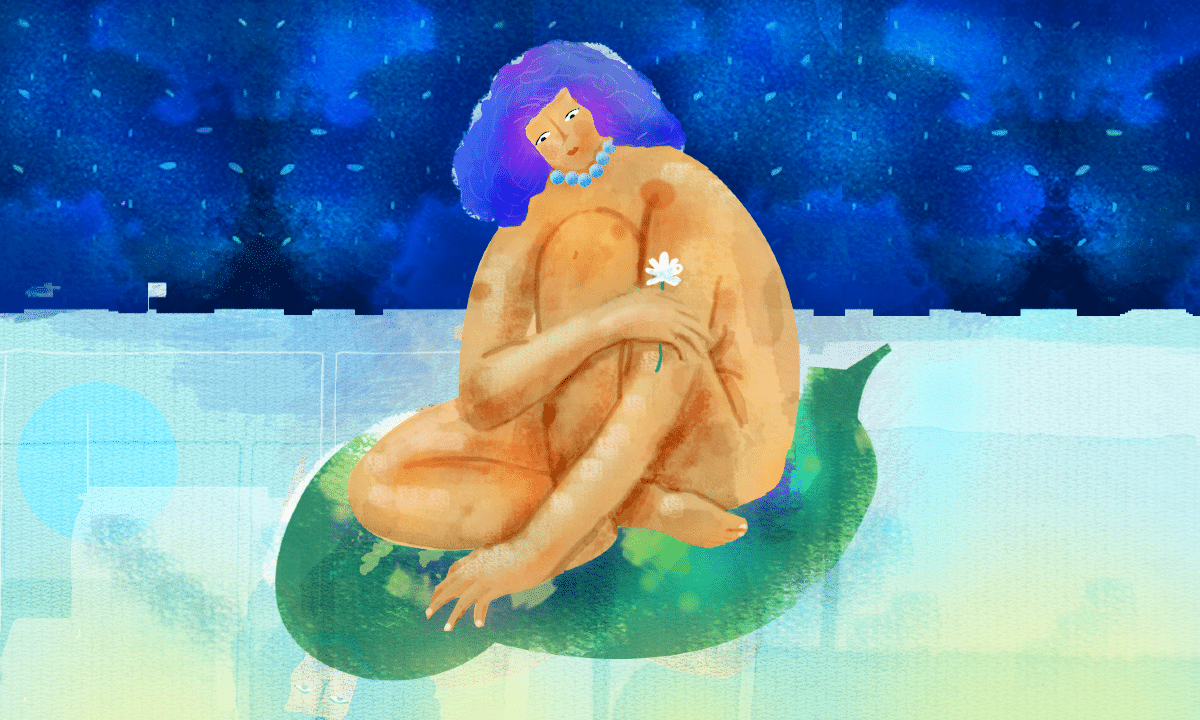… el aire me hacía daño, la luz me hacía daño,
el mundo me parecía estridente y hostil en sus detalles.
Ottessa Moshfegh
Estoy encerrada en mi casa desde el lunes 15 de marzo, es decir, desde hace un mes y diez días. Tengo el privilegio de poder hacerlo pues mi profesión no me obliga a salir; mi trabajo siempre me ha mantenido en casa. Pero no dejo de pensar en todos aquellos que para seguir recibiendo la quincena, deben dejar sus hogares y arriesgarse a caer enfermos o, peor todavía, a contagiar a sus familiares. Quienes podemos encerrarnos lo hacemos porque es la forma más segura de protegernos y, así, evitar caer en la pandemia, según las indicaciones de la OMS y de las autoridades de salud de nuestro país.
Imagino que la mayoría de quienes se quedan en casa, toman la decisión porque no nos les queda otra. También supongo que un enorme número de “encerrados”, si pudieran, saldrían corriendo hacia la “libertad” ahora mismo. La minoría se siente feliz. Hay quienes disfrutan su hogar, quienes comienzan a ver las bondades de no salir a una ciudad infernal, en la que el tráfico de dos horas para llegar a la oficina, es el menor de los problemas. Sí, en casa disminuye casi a cero el peligro de tener un accidente vial o de ser asaltados, secuestrados y hasta asesinados en este país en el que, a pesar de lo prometido por el nuevo gobierno, no disminuyen los índices de violencia.
Yo, por ejemplo, saboreo y gozo la falta de horarios y rutinas. Me he dado cuenta de que soy mucho menos sociable de lo que creía. No extraño a nadie y no quiero ver a nadie: soy feliz en mi mundo. Ya estaba cansada de talleres, reuniones, brindis, presentaciones de libros, comidas, entrevistas y demás obligaciones. ¿Estaré convirtiéndome en una misántropa sin remedio? De hecho, quisiera demandar a quienes inventaron Zoom, Facetime y demás aplicaciones “para no perder el contacto con los demás”. Me levanto antes de las 8:30 de la mañana, pero hago ejercicio a eso de las 12 del día y me baño y arreglo casi a las dos de la tarde… aunque confieso que no me peino ni maquillo a diario. A veces dan las 6 de la tarde y todavía no he comido. Odio usar tacones (y zapatos en general), así que llevo más de un mes descalza. Las canas se asoman… pero no me importa. Las uñas de mis manos están cortísimas y sin barniz que las proteja… así son felices. Uso el cinco por ciento de la ropa de mi clóset; elijo a las prendas más cómodas, sin que la estética me interese.
TE RECOMENDAMOS: LOS OJOS DE ARMANDO
Lo han dicho otras personas antes que yo, aunque vale la pena repetirlo: saldremos de esta etapa a la que nos ha obligado el coronavirus, totalmente transformados como sociedad y como personas. Estoy segura de que habrá muchos replanteamientos en la manera de trabajar, de amar, de transportarnos, de convivir, de hacer una familia, de consumir, de divertirnos o cultivarnos.
Ramón Córdoba, el editor de Alfaguara que falleció el año pasado, unos días antes de morir me regaló una novela que, en este contexto de encierros, les recomiendo: Mi año de descanso y relajación. Ottessa Moshfegh, la escritora, nació en Estados Unidos, de madre croata y padre iraní. The New Yorker dijo sobre este libro: “Moshfegh es, posiblemente, la escritora americana actual más interesante a la hora de escribir sobre el asunto de estar vivo cuando estar vivo es una sensación terrible…”
Menciono esta novela pues si ahora hay muchas personas encerradas por obligación, la protagonista, una mujer cuyo nombre no conocemos, de 26 años de edad y muy guapa (se parece Lauren Bacall y a Kim Bassinger), decide hibernar durante un año, a partir de junio del 2000. Hija única y huérfana, no necesita ganar dinero porque vive de la herencia de sus padres, en un departamento de una lujosa zona en Manhattan. Tiene una única amiga, Reva, a la que desprecia, y recuerdos de un papá ausente, sombrío y una mamá que jamás la quiso. Narrada en primera persona, nos cuenta sobre la cantidad de psicofármacos que toma (trazodona, zolpidem, Nembutal, fenobarbital, naproxeno, Orfidal, Rozerem, infermiterol…) para ayudarla a conseguir su único objetivo: ahí, aislada en su casa, sólo desea dormir, como si fuera víctima de un agotamiento extremo.
Dormir “para volver a sentir”. “Mi hibernación era cuestión de supervivencia. Creía que me iba a salvar la vida”, afirma. Lo que busca es acallar sus pensamientos y sus juicios; alejarse de cualquier cosa que pueda despertarle el intelecto. Dormida “no hacía falta reaccionar. No tenía conversaciones estúpidas conmigo misma”. Su objetivo es renovarse, renacer. Después de doce meses en el encierro, reaparecer bajo una nueva forma. Encontrar la serenidad necesaria para remontar los obstáculos de la vida.
Esta mujer corta cualquier vínculo con otros seres humanos, fuera de los egipcios, dueños de la tienda de conveniencia a la que a veces se arrastra, como anestesiada, para comprar lo básico; y de la psiquiatra que la llena de recetas. Cuando despierta, en una especie de tinieblas, come lo poco que encuentra en el refrigerador y ve películas VHS de Whoopi Goldberg (su heroína) o de Harrison Ford (el hombre de sus sueños).
La revista Kirkus afirma que “Puede que esta sea la mejor novela existencialista escrita por un autor no francés.” Es un libro muy bien narrado, del que no podemos despegarnos. Al mismo tiempo, la narración es perversa, melancólica, cruda y divertida. Solitaria, como si las letras sufrieran un vacío existencial. Es un libro extraño e ingenioso, que habla sobre todo un poco: el peso de la soledad, el odio a uno mismo, la mediocridad, la esclavitud de la vanidad y el estatus, la familia…
Si bien la protagonista de Mi año de descanso y relajación lleva su deseo de estar aislada a un extremo, eso de hacer una pausa en nuestras vidas no está del todo mal. Tal vez gracias al coronavirus aprendamos a encerrarnos, por decisión propia, de vez en cuando. Es una forma de hacer un necesario stand by en un mundo abrumador, de sacudirnos brevemente una realidad vertiginosa a la que queremos alcanzar, sin lograrlo del todo. Mirar hacia adentro, en lugar de hacia fuera. Sí, hay que darnos una tregua aunque todo lo que haya más allá de nuestras puertas, se esté derrumbando.