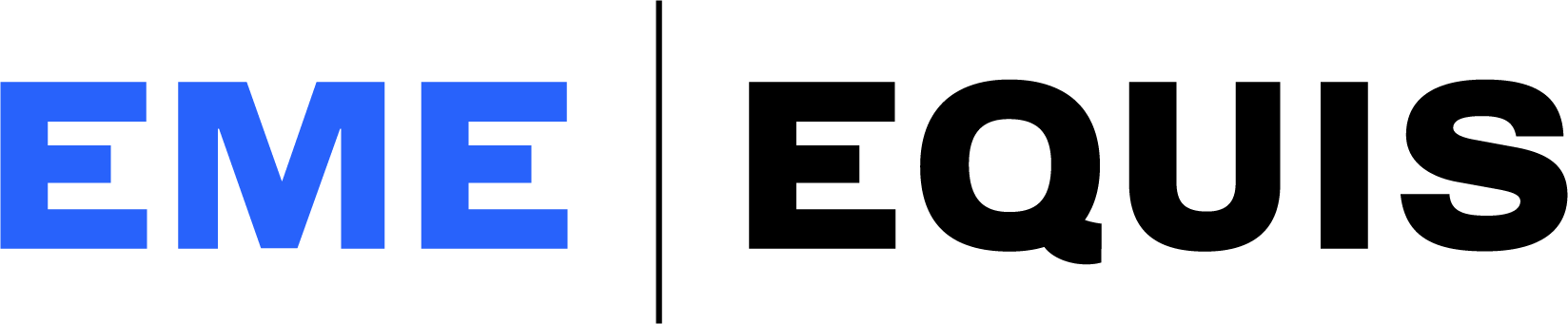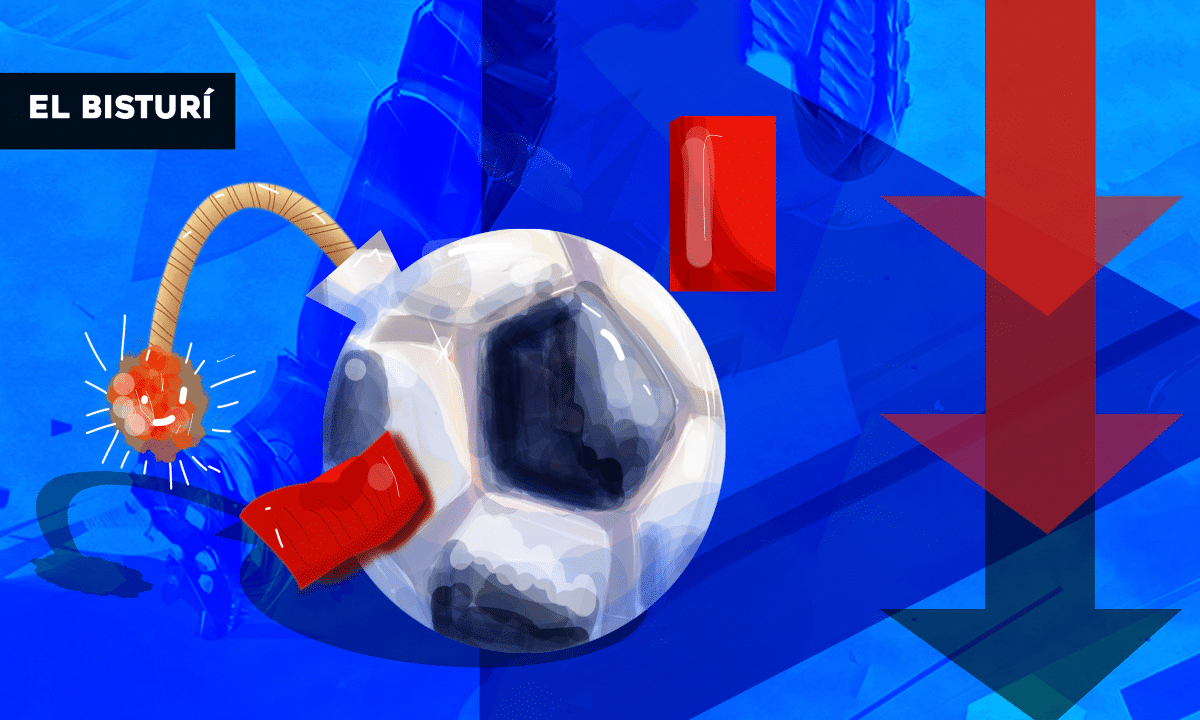La FIFA ya nos puso un ultimátum: si el grito de “¡eeeeeeeh puto!” se vuelve a escuchar en los estadios cuando México juegue de local, nuestra federación ya no podrá salir del aprieto con un arreglo económico. Yon de Luisa informó hace unos días que el simbólico linchamiento le ha costado catorce multas a la selección y como ahora la FIFA nos da trato de país reincidente, las próximas sanciones serán más graves: perderemos partidos en competencias oficiales aunque los hayamos ganado en la cancha, los clubes cuyas aficiones sigan hostigando al portero contrario serán relegados a una división inferior y el Tri podría quedar eliminado del mundial de Qatar. Los jerarcas del balompié lanzaron una campaña para advertir a la afición que su terquedad puede hundir al futbol mexicano, pero hasta el momento, el público sigue expectorando su homofobia con igual o mayor júbilo, como sucedió en la Bombonera durante el juego contra Trinidad y Tobago.
¿Repetirá el chistecito el 15 de octubre, cuando nos enfrentemos a Jamaica en el estadio Azteca dentro del torneo Liga de las Naciones?
Que yo recuerde, las campañas contra el grito discriminatorio empezaron hace más de cinco años y hasta el momento no han acallado a la multitud, de modo que el último recurso de la autoridad futbolera es asustar a quienes no ha logrado persuadir. Sabrá Dios si este recurso desesperado surtirá efecto o engallará más aún a la tribuna. La masificación es una especie de biombo que permite a cualquiera desfogar sus fobias sin temor a las represalias. El fuerte sentimiento tribal característico de cualquier porra obnubila incluso a la gente civilizada, que al tomarse una chela en las gradas sucumbe alegremente a la nostalgia de la barbarie perdida. No voy a negar que también yo he proferido insultos contra árbitros, directores técnicos y defensas que reparten leña, pues contraje desde niño la pasión futbolera. Pero el carácter pandilleril, bravucón y testarudo del insulto lanzado a los porteros ya está cobrando visos de patología suicida. ¿Hasta dónde llegará la zafiedad de los borregos? ¿No entienden que la proclamación agresiva de su hombría induce a los extraños a dudar de ella?
TAMBIÉN PUEDES LEER / EL ENCANTO DE LA CORRUPCIÓN
Quizá el grito homofóbico sea el último estertor de una intolerancia moribunda, pues fuera de los estadios la comunidad gay sigue ganando aceptación social y no ha salido perjudicada con esta rutinaria embestida, como lo denota el éxito creciente de la marcha del orgullo LGTB y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Oaxaca. Sólo el sector más retardatario de la sociedad sigue anclado en el machismo patológico, pero con el ruido que hace basta para desprestigiarnos a todos. Como si la etiqueta de país feminicida no fuera suficiente oprobio para México, nuestra afición futbolera quiere colgarnos otra medalla: la de ser un país donde la homofobia es el condimento de cualquier desfogue popular. Por fortuna, en los carnavales ocurre lo contrario: ahí las locas son parte de la fiesta, no sus víctimas. Sólo una jauría enferma y acomplejada puede creer que al exhibir su falta de autoestima en forma tan flagrante obtiene una victoria, cuando en realidad exhibe su mentalidad perdedora.
Si el grito prevalece y la FIFA cumple sus advertencias, el América o el Guadalajara podrían descender a segunda división. Algunos falsos patriotas se quejarán de esta intromisión foránea en un asunto nacional, como se quejaron cuando Morena propuso pedir auxilio a la ONU para reformar la impartición de justicia en México. Pero en ambos casos, la ayuda internacional sería benéfica y por lo tanto, deberíamos aceptarla como un mal necesario. Bienvenida la vergüenza pública si nos ayuda a ser un país civilizado. Es triste pero necesario que la comunidad internacional nos jale las orejas para salvarnos de la violencia infrahumana, ya sea verbal o física. La corrección política no corrige la homofobia ni el racismo y en algunos casos los agrava, porque los energúmenos impedidos de manifestar sus odios se desquitan luego pasando de la injuria a la agresión directa. Pero consiguen, al menos, que la masa tome conciencia de sus impulsos cavernarios. Prohibirle vociferar contra los putos reales o imaginarios no manchará el honor nacional: lo que lo enfanga es la incesante declaración de odio contra una minoría mucho más omnipresente de lo que la multitud se imagina, pues cualquier fanático tiene a un hermano, a un tío o a un primo gay, generalmente ocultos en el closet. La persistencia del grito suicida también ha puesto en evidencia las falsedades de la retórica populista. Basta ya de darle coba a las masas a cambio de votos o aplausos. Cuando el pueblo desciende al rango de populacho, el altar donde lo adoran los demagogos adquiere un tinte grotesco.