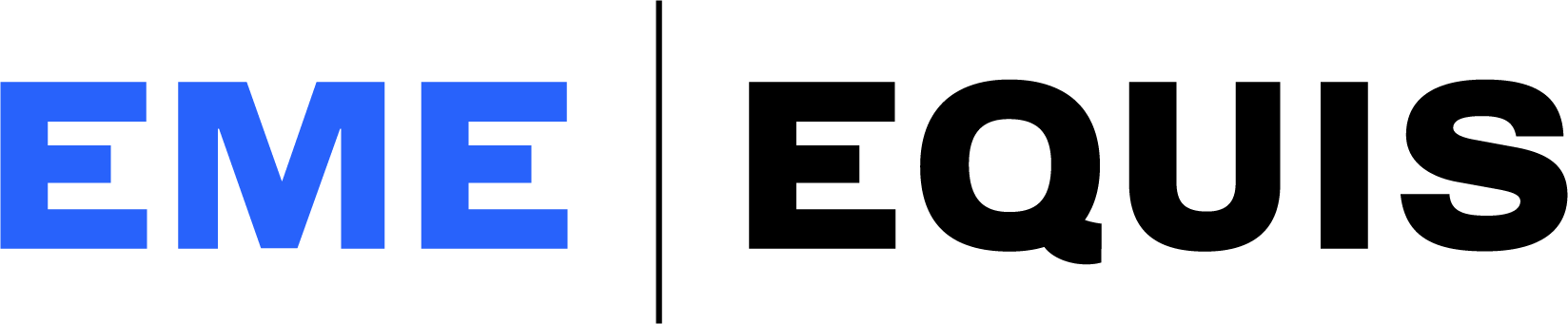Un novelista fracasa cuando no convence al lector de que sus personajes están vivos. Sin ese efecto de ilusionismo, ninguna trama se sostiene a pesar de estar bien urdida, pues los personajes o las personas de la vida real que sólo conocemos superficialmente nos despiertan poco o ningún interés. Los historiadores, por el contrario, pueden sentirse ajenos a la necesidad de crear personajes, porque se ocupan de figuras públicas ampliamente conocidas, cuya existencia no está sujeta a discusión. Pero los biógrafos talentosos saben que esa aparente ventaja no los exime de escudriñar a fondo las motivaciones de sus objetos de estudio, una tarea que requiere altas dosis de intuición y creatividad. Un espléndido ejemplo de este modus operandi es el retrato de Díaz Ordaz en La presidencia imperial de Enrique Krauze, que atribuye un enorme peso histórico a la formación y a la deformación de la personalidad. No podría haberlo escrito un historiador sin una buena dosis de empatía y astucia literaria, virtudes que tienden a vincular la historia con la novela, pues en ambos casos, la efectividad del relato descansa en la construcción del personaje.
Los historiadores relatan la evolución o la involución de la vida pública, es decir, se concentran en una mínima parte de la experiencia humana, pero a cambio de esa desventaja, su aspiración a la objetividad les da mayor autoridad y poder persuasivo. La novela, en cambio, es el “el arte de mentir bien la verdad”, según la definió Juan Carlos Onetti, pero esa verdad mentirosa abarca todos los aspectos de la existencia. ¿Por qué necesitará la verdad el auxilio de la mentira, si esa contaminación puede pervertirla? Para subsanar sus limitaciones, pues nuestra insaciable curiosidad no se conforma con saber cómo gobernó el emperador Adriano: quiere tener acceso a su vida secreta, que no consta en documento alguno, pero Marguerite Yourcenar intuyó con un olfato poético ultrasensible. La novela histórica es un género subsidiario que no existiría sin el trabajo previo de los historiadores, pero lo complementa de una manera imprescindible, porque no se limita a reconstruir el pasado: lo resucita.
Tanto el periodismo como la historia conceden una importancia desmedida al poder político y económico, dejando fuera de los reflectores los aspectos más cruciales de la existencia. Puesto que la novela intenta reproducir con la mayor profundidad posible la experiencia de la vida en determinado lugar y época, su visión de la realidad tiene que ser mucho más colorida y amplia. Quien narra la vida de los hombres públicos desde el mirador de la intimidad hace una saludable crítica del poder, pues lo despoja de oropeles y le quita gran parte de su atractivo. La novela histórica tiene que mostrar la intimidad de los poderosos y narrar con cierto detalle su buena o mala fortuna en el amor, no por una concesión melodramática al público, sino porque esa omisión los mutilaría.
TE RECOMENDAMOS: TRIUNFADORES AGACHADOS
Aunque la codicia o las pasiones políticas parezcan absorber por completo a los poderosos, lo que a la postre determina el rumbo de su existencia es la capacidad o la incapacidad de amar (en esto un albañil es idéntico a un emperador). De modo que la novela tiende a resucitar el pasado con un enfoque hasta cierto punto femenino de la historia. Siempre me ha maravillado la facilidad de las mujeres para intimar al poco tiempo de conocerse. Veinte minutos después del primer saludo ya se contaron cómo va su vida sexual, confidencias que muchos hombres no se harían ni en veinte años de amistad. Abrirse de tal manera nos da pánico y tal vez por eso recurrimos a la catarsis etílica. Es imposible escribir una buena novela sin compartir la escala de valores que la mujer contrapone desde su trinchera a la masculinidad entendida como blindaje neurótico y voluntad de supremacía. Hay que usar ese aparato de rayos X para desnudar a los chingones y mostrar la orfandad enmascarada bajo su obtusa naturaleza.
Pero el mayor obstáculo para resucitar el pasado son las certezas ideológicas, difíciles de evitar sobre todo en la juventud, cuando tras haber leído tres o cuatro libros nos sentimos dueños de la verdad con mayúsculas. Si la novela histórica parte de un encuadre ideológico, renuncia de antemano a los hallazgos que sólo puede tener una mente abierta. En ese como en todos los géneros literarios, la interrogación es más fértil que la afirmación.
La novela histórica es un intento por averiguar cómo fue la vida en otras épocas, pero si alguien cree saber qué leyes económicas o sociales rigen el comportamiento humano seguramente convertirá a los personajes de su novela en meras ilustraciones de una teoría. Por ese camino es imposible resucitar a nadie, porque los representantes de fuerzas sociales en pugna no son personajes, sino alegorías disfrazadas de seres humanos.