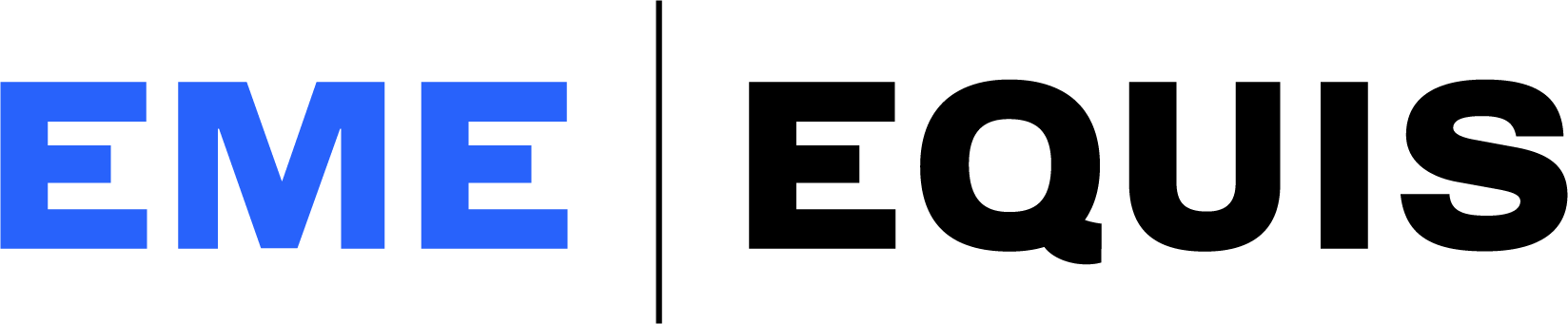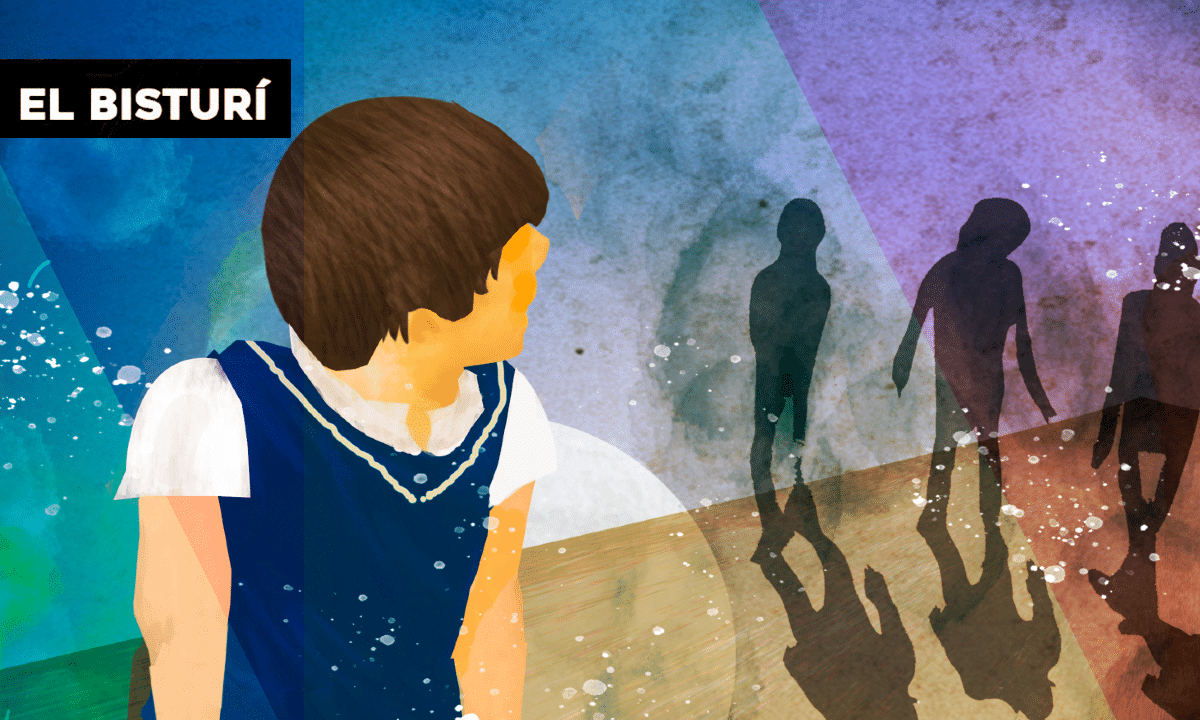EMEEQUIS.– Desde la escuela se perfilan claramente dos bandos antagónicos que seguirán manteniendo relaciones hostiles toda la vida: de un lado, los alumnos aplicados que se toman en serio el estudio, a veces con un apego excesivo a las normas disciplinarias; del otro, las bestezuelas con instinto depredador que desearían permanecer en “estado de naturaleza” y aborrecen a quien sobresale por su temprano amor al conocimiento. En el México de hoy, donde la vía más expedita de acceso a la riqueza es el crimen organizado y la voluntad de imponerse a los demás por medio del terror se transmite de padres a hijos, el hostigamiento que padecen los buenos estudiantes tal vez sea mucho más atroz que el sufrido por los antiguos nerds. Pero como el fascismo con tobilleras siempre utiliza las mismas tácticas intimidatorias, mi experiencia en la secundaria del Instituto Simón Bolívar tal vez le sirva de acicate o de consuelo a quienes hoy cometen la peligrosa anomalía de estudiar bajo la presión de los trogloditas.
No fui un alumno brillante en todas las materias, porque nunca tuve cabeza para las matemáticas. Pero las humanidades eran “mi mero mole” y me incitaron a estudiarlas con pasión dos maestros excelentes: uno de Literatura, el profesor Trujillo, y otro de Historia, el profesor Acosta. Mi empeño por combinar ambas disciplinas le debe mucho a sus estupendas clases. Trujillo era un profesor superdotado para retener la atención de los adolescentes. Escribía en el pizarrón sin dar la espalda al grupo y para transportarnos a la época de los caballeros andantes, nos hacía dibujar en cada hoja del cuaderno un pergamino carcomido por la polilla. Derrochaba talento histriónico al evocar la epopeya de Fernán González, el cantar del Mío Cid o la leyenda de los Siete Infantes de Lara, de modo que uno podía ver el brillo de la Tizona y aspirar el polvo que los jinetes iban levantando en sus cabalgatas.
Menos teatral, pero con igual o mayor capacidad pedagógica, el profesor Acosta vestía impecables combinaciones de saco y pantalón, lustrosos mocasines y corbatas sujetas con un fistol. Era todo un gentleman o al menos así me lo parecía. Su prestancia no lo engalanaba sólo a él, sino a la materia que impartía. Cuando desplegaba mapas en el pizarrón para explicarnos, por ejemplo, la campaña de Napoleón en Rusia, sin recurrir jamás al necio dictado, yo lo escuchaba con arrobo, viajando en la imaginación al escenario de esa expedición fantasmagórica donde los chorros de orina se le congelaban en el aire a los invasores franceses. Después de cada lección, Acosta nos pedía leer las páginas del libro de texto dedicadas al tema que había expuesto en clase y al día siguiente nos hacía preguntas. Para no lucirme demasiado, por lo general esperaba que otros las respondieran, pero cuando la clase guardaba un largo silencio me sentía obligado a intervenir. Complacido, Acosta me ponía de ejemplo ante el resto del grupo: “Deberían de aprender a Serna, él si es culto”.
TE RECOMENDAMOS: DANIEL KRAUZE. LA SUCIEDAD DEL LUJO
Ni tardo ni perezoso, el bufoncillo de la clase, Jiménez, que por su popularidad era el verdadero líder del grupo, convirtió los elogios de Acosta en sarcasmos y me apodó “el cultito”. Sus muecas de burla hacían desternillarse de risa a todo el salón. Convertido en un apestado con el que nadie quería tratar, me refugié en la amistad de otros dos marginados ridículos: Rodríguez Sámano, alias el Babotas, un muchacho que tartamudeaba por haber sufrido una lesión cerebral y El Feto, un veracruzano cabezón y chaparro, recién llegado de Cosamaloapan, a quien Jiménez también escarnecía por sus defectos físicos. Ellos eran mis únicos amigos, pues la mayoría del grupo se unió a Jiménez en el repudio al matadito que ponía en evidencia su pereza mental. Otro en mi lugar habría dejado de responder las preguntas del profesor Acosta para evitar las burlas de Jiménez. Yo las seguí contestando por instinto de supervivencia. Odiaba despertar antipatías, pero si me rendía a la intimidación, mi carácter en ciernes se hubiera desmoronado.
Si en los años setenta ser “cultito” ya era un estigma, no me quiero imaginar cuántas burlas debe concitar ese baldón en las escuelas de hoy. A fin de cuentas, la cultura se impone, pero como la escuela es un reflejo del orden o el desorden público, es muy probable que los Jiménez de la actualidad la aplasten antes de germinar. La cultura convierte a su poseedor en un excéntrico a quien los adoradores de la fuerza bruta atribuyen una intolerable voluntad de supremacía.
Combatir el creciente prestigio de la violencia física o psicológica debería ser el principal objetivo de cualquier política educativa. Por desgracia, la veneración acrítica del populacho, el dogma oficial de moda, conspira contra ese objetivo. Pobres de nosotros si los profesores dejan de inculcarle a los niños el valor civil que necesitan para enfrentarse al rebaño.