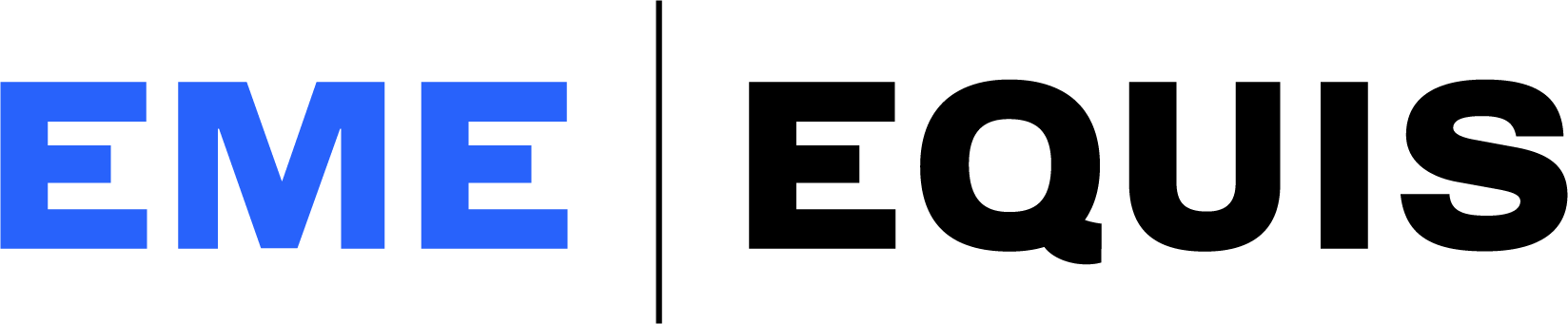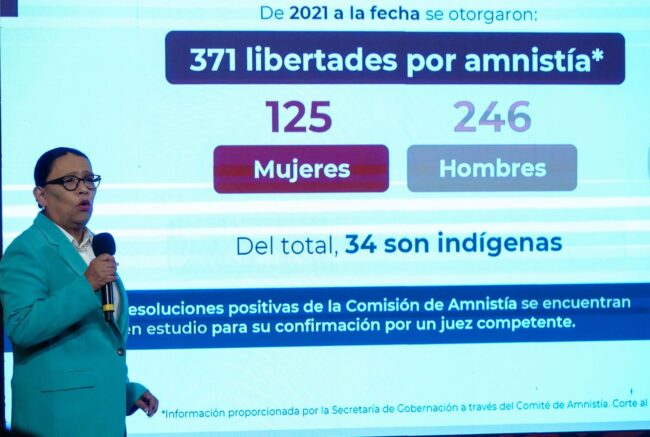EMEEQUIS.– Aunque no se podía mirar en un espejo, Palmira sentía los párpados abultados por la hinchazón; entonces, se creyó boxeadora derrotada, cuyo cuerpo sostienen sólo la inercia y las cuerdas del ring. Con el sabor de la tristeza que traía en los labios, por el riachuelo salado que le escurría sin quererlo desde los ojos, una idea le vino a la cabeza: su ring, donde libraba su última batalla, era la camilla en la que estaba arrumbada, de donde, en la desesperación de sentirse más cerca de la muerte, habría huido si hubiera tenido la fuerza para levantarse.
Había un murmullo que sentía lejano, como si las voces de los pasillos del centro de salud de Ixmiquilpan se disuadieran de repente y ella dejara de existir. Se aferró a no dormirse. Creyó que, si lo hacía, de verdad iba a morir; que el limbo que mantenía a su cuerpo en este mundo era seguir despierta, aun cuando los párpados doloridos le caían encima. La muerte, creyó, demandaba su sueño; su sueño, su vida.
El movimiento que sentía dentro de sí, cada vez menos, a veces muy tenue como una caricia que parece lejana, era la señal de que su hija también seguía respirando. Se aferraba a esa esperanza.
De repente, el cuerpo se le hizo hielo cuando se dio cuenta que había dejado de ver. Al principio pensó que tenía los ojos cerrados por la inflamación, pero después se percató que estaban muy abiertos, porque sentía los músculos bajo los párpados estirarse como una liga que va a reventar. Notó que sus faros, que, cuando se miran de cerca, muestran un tono amielado, estaban completamente abiertos, pero la habitaba una sombra perpetua; como si alguien hubiera dicho: “hágase la oscuridad”.
El grito seco que salió de su boca evidenció su terror. Los médicos corrieron desesperados y, en el tumulto en los pasillos, familiares de enfermos que se encontraban ahí creyeron que alguien había muerto.
—¡No puedo ver! ¡No puedo ver! —gritó Palmira, y con su mano adormecida se tocaba el rostro, como si eso fuera un conjuro para mirar. Después, como acto reflejo, se palpó el vientre y le habló a Mía, sietemesina: “¡sigues aquí!; ¡sigues aquí!”.

Familiares de las víctimas del incendio de Tlahuelilpan en 2019 recuerdan a las víctimas en enero de 2023. Foto: Francisco Villeda / Cuartoscuro.com
***
Palmira cursaba un embarazo de alto riesgo por preeclampsia grave. En los hospitales públicos del Valle del Mezquital, una región árida en el centro de Hidalgo, la rechazaron, porque no tenían el equipo médico para atenderla. El riesgo de que el producto muriera era el escenario más probable, que nadie quería afrontar. Palmira y Ernesto, su esposo, tocaron todas las puertas legales –delegados, regidores, alcaldes, funcionarios de la secretaría de Salud–, sin respuesta, y la idea de perder a la hija que esperaban resonó cada vez más fuerte.
Ambos eran jóvenes, de 28 y 25 años. El varón, en la cadena baja del robo de hidrocarburo desde un par de años atrás, antes de la mayoría de edad, como muchos infantes y jóvenes que captaron los grupos de huachicoleros que proliferaron desde que tiene recuerdos: en el gobierno de Miguel Osorio Chong, hasta el de Omar Fayad, y hoy el de Julio Menchaca Salazar, porque la alternancia no ha cambiado la realidad.
—Se te sube la presión, se te alteran todos los órganos y ella —señala a Mía, hoy de tres años, que acaricia a dos gatos recién nacidos, sin saberse sobreviviente de aquellos días– era de siete meses; entonces, era decidir entre la vida de ella y la mía.
—No me recibían en ningún hospital, en ninguno de la República me quisieron recibir por la gravedad, y era diciembre. El hospital de Ixmiquilpan –el más cercano– es rural y no cuenta con especialidades. De ahí pedían que me trasladaran a otro lugar, pero nadie quería asumir el riesgo.
—De hecho –interrumpe Ernesto, animado a hablar después de que se abrieron los entresijos del recuerdo– a mí me dijeron: ‘¿quién quieres que viva?: ¿tu mujer o tu hija?’.
—A mí me decían, firma aquí –una responsiva–, porque no sabemos si va a sobrevivir tu hija, porque no tenemos los aparatos —añade este hombre de un metro 75 centímetros, de estómago abultado, tez cobriza, con una barba crecida en la que enreda los dedos cuando rememora ese diciembre de 2018.
El documento también eximía de responsabilidad al personal de la clínica en caso de que Palmira muriera, o fallecieran las dos.
—Yo ya no sabía ni qué hacer. En un momento perdí la vista. Ya estaba para morirme -recuerda Palmira, y vuelve a situarse, en su pensamiento, en la escena del hospital.
La trasladaron a Pachuca, a un nosocomio privado, donde le advirtieron que tenía que apelar a un milagro. Lograron salvar a Mía, pero creían que sería difícil que sobreviviera el primer mes, porque la tenían en incubadora para que maduraran sus órganos, muy debilitados, ya que no habían alcanzado a desarrollarse. Por cada día que Mía le ganaba la batalla a la muerte, eran cuatro mil pesos.
—La cuenta va subiendo y va subiendo día con día —dice Palmira
—Llegó a 180 mil, ¿no? —interrumpe Ernesto.
—Sí. Más las medicinas de una y de otra, más los estudios… Entre más se complica, más estudios necesitas, y fue ahí cuando él les hacía ver esa situación (a sus compañeros de “trabajo”); ‘ahorita yo no puedo estar allá’, les decía, desesperado, y el jefe de la toma –que murió después asesinado– fue el que lo apoyó, pero yo tengo ese recuerdo, que el jefe iba a llevarle dinero y gasolina hasta allá (en el hospital).
Es en esta parte de la historia en la que aparece el huachicol, una actividad criminal en la que el gobierno mexicano centra su política de combate a la delincuencia. “Un delito de sangre”, a decir de autoridades de Hidalgo, el estado con más tomas clandestinas para el robo de combustibles en el país desde 2018, porque es, afirman, el eslabón de una cadena de violencia que ha dejado una estela de muerte.
El “jefe de la toma”, como se conoce a quien controla el robo de hidrocarburo en un territorio, pagó la parte sustancial de la clínica por un mes en Urgencias para salvar la vida de la madre y la menor.
El agradecimiento al capo se volvió eterno, no sólo del padre y la madre, sino de gran parte de la población que conoció los hechos. Cuando el Ejército intentó ingresar, un año después, a un poblado del Valle del Mezquital a detener al capo, la población, al frente las mujeres y los niños, formó una valla y atacó a los soldados con lo que tuvo a la mano: desde los infantes hasta los ancianos arrojaron piedras, palos, todo lo que había a su alcance; mientras, sobre los techos de algunas casas había sicarios con los fusiles a punto de abrir fuego. Los militares huyeron y la gente creyó, aquel día, que le había ganado una batalla a la autoridad, a la que reclama un abandono desde que su memoria empezó a cosechar recuerdos.

Familiares de víctimas del incendio de Tlahuelilpan en 2019 hacen arreglos en este 2023. Foto: Francisco Villeda / Cuartoscuro.com.
***
Desde la perspectiva académica del análisis delincuencial, el crimen organizado es un fenómeno multicausal, y en la creación, por ejemplo, del sicariato, en el que están inmersos menores –como Ernesto que fue reclutado antes de cumplir los 18 años, aunque él como “ordeñador”–, son determinantes las condiciones de pobreza.
La postura de la marginalidad como factor de cooptación de jóvenes la refuerza el doctor José Antonio Álvarez León, especialista en temas de seguridad y académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM.
“Hay un doble juego: para la gente involucrada, llevar recursos a sus familias; para la mafia, emplearlos de diferentes maneras en la cadena de producción”, expuso en una entrevista que concedió a EMEEQUIS para la serie “Atrapado en el huachicol: testimonio de una infancia perdida”, que narra la historia de “Acarreador”, un menor en la boca de la ordeña que se volvió adicto a las drogas y al dinero fácil, hasta que, por la pelea entre cárteles, el miedo a morir destazado lo hizo escapar.
“Lo que tiene de primera mano el crimen organizado es que puede ofrecer una expectativa de vida para un joven, que no tendrá en términos reales; digamos, en una vida recta u ordinaria, de méritos o de esfuerzo: la riqueza. Ese es el atractivo del porqué pueden mover a estos jóvenes, sobre todo en lugares marginales –pueblos, rancherías, municipios que no están tan cercanos a las zonas metropolitanas–, como una fuente de reclutamiento laboral que es muy económico y fácil de manejar”, refiere Álvarez León.
Para el especialista, hay un indicador que muestra la gravedad del problema:
“En un país donde tenemos 70 millones de pobres, evidentemente la mano de obra está a disposición, y los jóvenes entran con una expectativa de poder cambiar su vida, aunque criminológicamente se vuelvan ‘iniciados’. Algunos lo harán de manera consciente, pero la mayoría de manera inconsciente. Esto nos da una radiografía preocupante, porque no solamente hay un reclutamiento de personas para trabajar, sino que prosperan nuevas cadenas de violencia”.
Para un comunicólogo y locutor de una estación de radio regional, cuyo nombre se resguarda, la base social que ha logrado el crimen organizado en comunidades del Valle del Mezquital tiene una razón de ser, asociada a los vacíos de gobierno, el rezago social y los roles de autoridad que han asumido, de manera fáctica, los huachicoleros.
“En esta zona del Valle somos otomíes, hñahñus; el sentido del pueblo otomí es ese: el pueblo con el pueblo, pero también hay una cierta negación hacia el poder, representado por el Estado. En pocas palabras: cuando el Estado nos quiere chingar, nosotros como pueblo nos unimos para que no nos chingue, por eso se dan ese tipo de apoyos”, menciona sobre la historia de Palmira y Ernesto, que conoce de primera mano, así como otras por dádivas provenientes del crimen que, agrega, genera base social por el empleo que ofrece, pero también por obras sociales que realiza, con lo cual suple el vacío gubernamental.
Aun con estas acciones, reconoce un riesgo, porque el crimen se arraiga entre poblados pequeños que ven en esta economía ilegal el modo de sobrevivir.

Ejército patrulla ductos clandestinos en Hidalgo. Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro.com.
***
Mía heredó el rostro de su madre. Nació la primera semana de diciembre de 2018 y estuvo en incubadora hasta finales de enero del siguiente año. Camina cerca de un comal de 60 centímetros de diámetro, levantado por dos patas de fierro que miden unos 90 centímetros. Se aviva con un fogón de leña.
Su mamá le pide que se aleje para que no se queme. Un humo espeso emana de la plancha sobre la cual se cuecen, simultáneamente, seis tortillas. Doña Remedios, una mujer mayor que cuida esta propiedad, las enrollará en guisos: los gualumbos –el manjar de la flor de maguey que en restaurantes de la Ciudad de México superan los 500 pesos– aquí se recogen del campo; los chinicuiles son otro de los aperitivos.
El sol quema como el comal. Una vaca pasta cerca de la rejilla de madera que lleva al casco de la hacienda, una rara avis entre los cadáveres de concreto que son las casas en obra negra o muros a medio erigir a la orilla de la carretera que conecta a Chapantongo con Alfajayucan, donde también el Ejército ha identificado almacenes de combustible robado.
Pasados tanto la rejilla como el umbral del silencio inicial, Palmira y Ernesto deciden contar su historia con el huachicol. El lugar que escogen es seguro. Lo dicen porque en el Valle ha aumentado la violencia, precisamente por la disputa entre grupos del crimen organizado.
—Cuando nosotros estábamos en el hospital un muchacho, el jefe de la toma, a él lo apoyó y le dijo: ‘ahí hay dinero, y está tu gasolina, porque yo sé que andas de un hospital a otro’ —cuenta Palmira.
—Me llevaban gasolina hasta Ixmiquilpan –añade Ernesto, abierto más a la charla tras asegurarle que la identidad de su familia estará reservada y que se usarán nombres ficticios para protegerlos–; no me la cobraban, me la regalaban. Son como unos 30 kilómetros hasta allá.
—Estás en un hospital y son gastos y gastos y gastos. Estuvimos un mes y ellos nos ayudaron. Al final de cuentas, dicen que es gente mala, pero de algún lado les sale el corazón —suma Palmira.
Para ella, el huachicol no es un negro absoluto, como el que miró cuando perdió momentáneamente la vista, sino un cúmulo de grises en los que hay bien y también mal.
—En ese momento te quedas sin dinero y a él le decían: ‘sabemos que estás en una situación difícil y con lo que te podemos ayudar es que nos digas dónde está tu carro y le echamos gasolina, y hacemos coperacha para pagar la cuenta’.
Aquella célula del huachicol, que controlaba una toma en Chapantongo, un municipio que apenas representa el 1.34 por ciento de la superficie del estado, pero es objeto de disputa territorial por cárteles, se desarticuló a fuego lento.
Primero, el “jefe” fue asesinado con saña en un tiroteo en el que su cuerpo quedó sepultado en plomo; el rostro, desecho por las balas. Cuando empezaron a sumarse más muertos, sólo los que huyeron lograron sobrevivir. Ernesto se había salido antes, cuando intuyó que el riesgo lo podía alcanzar, siendo ahora padre de familia.
Fue el momento, entre el primer y segundo año de la pandemia, en el que según informes de inteligencia el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Hades y Los Michoacanos intentaron apoderarse de los ductos para robar gasolinas en el centro del estado, y lo lograron.
—No todo es blanco o negro –insiste Palmira, y recuerda aquella oscuridad absoluta cuando perdió la vista, cuando pensaba que su vientre se había convertido en ataúd.
@axelchl

Powered by Froala Editor