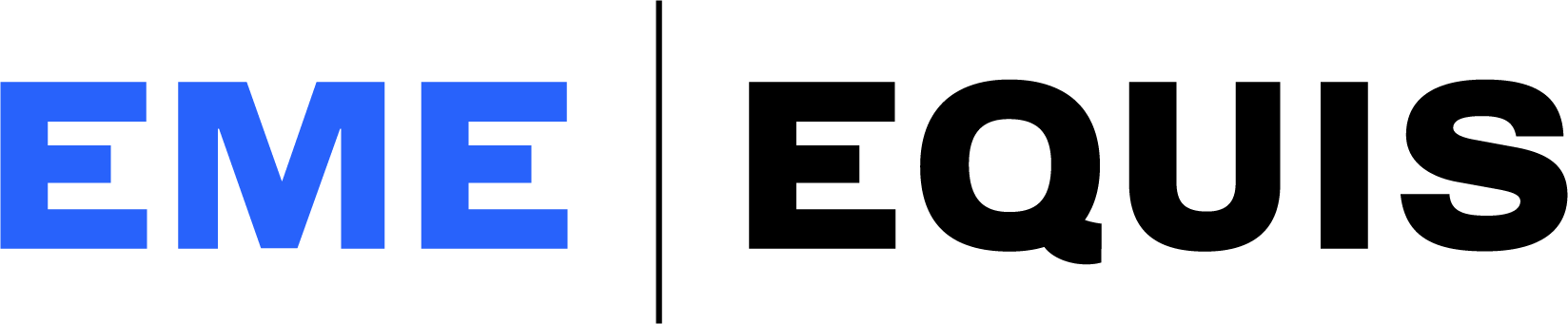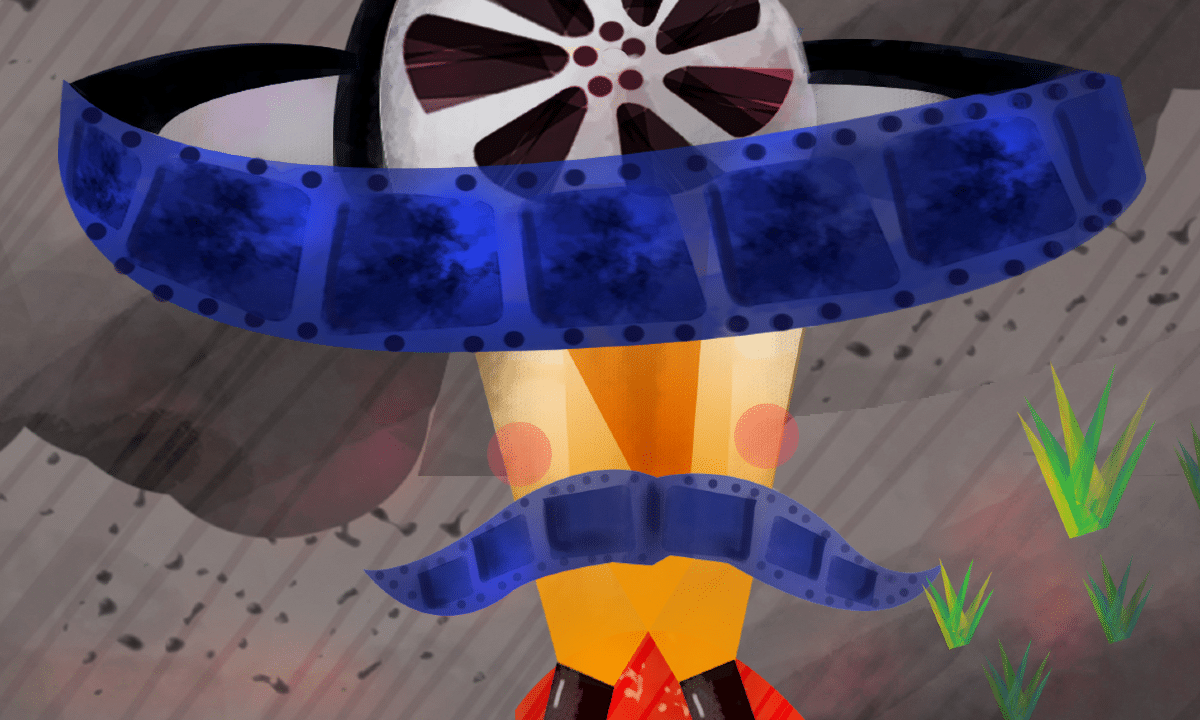Cuando era niño, mis hermanos y yo veíamos por televisión el eterno ciclo de películas Inmortales del cine nacional, conducido por el locutor Jorge Labardini, que presentaba los viernes, vestido de smoking, las películas clásicas de Jorge Negrete, Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Cantinflas, Tin Tan, María Félix, Arturo de Córdova y Joaquín Pardavé. Crecí admirando a esas figuras mitológicas y sus melodramas fijaron las pautas de mi educación sentimental. Como varios de nuestros ídolos habían muerto ya, mi madre y mi abuela nos contaban los trágicos pormenores de su tránsito al otro mundo. Con los pelos de punta escuchábamos la crónica del avionazo en que murió Pedro Infante y la leyenda sobre la catalepsia de Joaquín Pardavé, enterrado vivo, según mi madre, por un error del médico que expidió su acta de defunción. Recuerdo haber tenido pesadillas en las que ocupaba su lugar en el ataúd, luchando en vano por levantar los clavos.
Las luminarias de antaño ya no cautivan a los mexicanos de hoy. Su inmortalidad era tan precaria que sólo duró medio siglo. Junto con ella caducó el sentimiento de pertenencia a una patria íntima, bravucona y pintoresca, retadoramente original, que a pesar de sus lacras machistas le dio cierta cohesión a la sociedad mexicana del siglo XX. Desde los años 90, cuando la televisión abierta dejó de transmitir las películas mexicanas de la época de oro, la memoria colectiva adolece de grandes lagunas. Televisa es la propietaria casi monopólica de ese acervo, pero lo difunde a cuentagotas en un canal de paga inaccesible a la mayoría de la población, porque a juico de sus directivos, el público mayoritario rechaza las antiguallas fílmicas. Tal vez aquella mitología cinematográfica nunca reflejó la verdadera idiosincrasia de México, ni la rica variedad de nuestro folclor, pero nos dio la ilusión de compartir una huella genética.
TE RECOMENDAMOS: AFORISMOS EN CUARENTENA
Acabo de constatar hasta qué punto los jóvenes desconocen y desprecian ese legado al charlar con una treintañera inteligente y culta que confundió a Pedro Armendáriz hijo con su papá, el recio protagonista de María Candelaria, cuya filmografía ignoraba por completo. Escandalizado por su ignorancia, recurrí al internet para mostrarle fotos y escenas de las películas clásicas de Armendáriz, tratando de explicarle lo que representó para los mexicanos del siglo XX, pero ella me paró en seco, sublevada contra el tono regañón de mi cátedra:
–Los gustos van cambiando y esos churritos no resistieron el paso del tiempo. Tienen valor sentimental para ti, no para la gente de mi edad.
–Los gustos del público dependen de la oferta cultural –contraataqué–. Si los clásicos del cine mexicano siguieran pasando en televisión la gente no las olvidaría. Perder ese referente nos empobrece. Las naciones que le dan la espalda a su pasado se desmoronan.
–No confundas el entretenimiento con las clases de historia. La inmensa mayoría de los millennials sólo podrían ver una película de Pedro Armendáriz obligados por un profesor y eso, de entrada, los haría bostezar.
–Pero el pasado nos incumbe a todos, es casi lo único que tenemos en común, además de la lengua. El México moderno es un revoltijo de subculturas antagónicas y hostiles. No tener nada en común con el otro es el mejor combustible del rencor social.
–Ese rencor no va a desaparecer por una oleada de fervor nacionalista. Tendría que haber menos desigualdad y una clase media mucho más amplia.
–En eso tienes razón, pero deberíamos hacer algo por frenar el envilecimiento imparable de la cultura de masas. Vamos en reversa: el reguetón y el narcocorrido ocupan el vacío que dejó la canción ranchera. Pedro Armendáriz era un paradigma noble de la mexicanidad que no debería caducar.
–No debería, pero ya es un vestigio arqueológico. Te resistes a aceptar el fin de una época porque junto con ella se muere una parte de ti.
Enmudecí con resignación, herido en mi flanco débil. En efecto, eso es lo que me duele, pues en estricta justicia, no podría defender la calidad artística del viejo cine. De hecho, en mi juventud me burlaba cruelmente de los charros cantores, de las rumberas, del tremendismo lacrimógeno de Ismael Rodríguez ¿Lo defiendo ahora por instinto de supervivencia, con la angustia de un viejo cascarrabias que ya ve la muerte de cerca? ¿Me rebelo ante la caducidad de una fábrica de sueños que anuncia la mía? Los que no tenemos cabida en el futuro nos aferramos al pasado con uñas y dientes. Prevemos la exclusión que se avecina y quisiéramos impedirla con la gastada cantaleta del apego a las tradiciones.
No es el nacionalismo, sino mi condición de fantasma en ciernes, lo que me une con los fantasmas de mi niñez. Ni esas películas burdas ni los espectadores ingenuos que nos ilusionamos con ellas estamos destinados a permanecer.