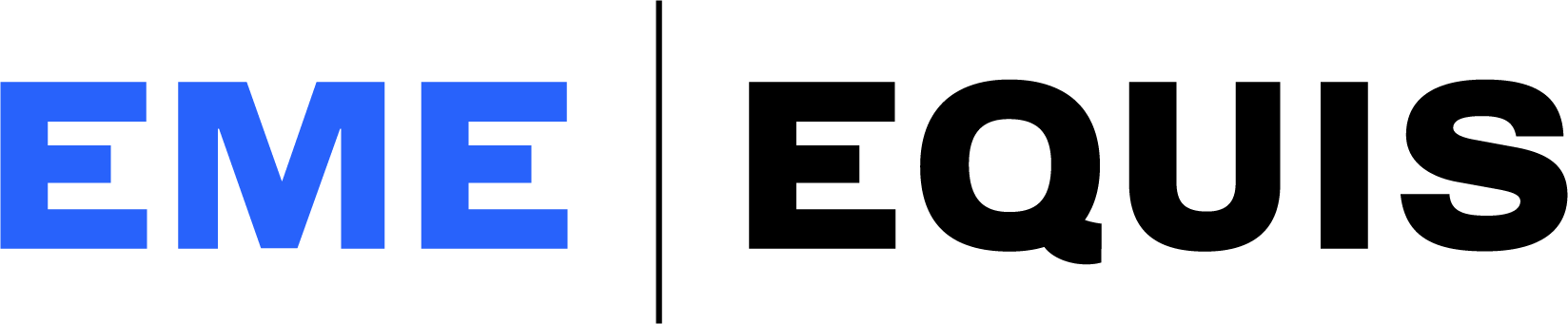EMEEQUIS.– Armada con cubrebocas negro, gafas oscuras y sombrero por el inclemente sol, salgo a la calle en busca de víveres. Me mantengo a distancia como si todos y yo misma estuviéramos apestados. Mientras espero la luz verde del semáforo de avenida Patriotismo —y de la pandemia— me entretengo con el mundo alterno que se refleja en los vidrios metalizados de un restaurante que sigue en semáforo rojo y no da servicio ni siquiera para llevar. Su nulo movimiento interior no se mezcla con el trajinar de limbo ardiente en que nos movemos los de la calle.
Descubro mi imagen como una más de las embozadas por la epidemia. Algo hay de anonimato que me vuelve irreconocible para mí misma, un aire de clandestinidad no del todo desagradable: tal vez ahora podría hacer cosas a las que normalmente no me atrevo… tal es el nimbo de fantasía idealizada: por fin soy una forajida capaz de hacer de las mías, un poco como Llanero Solitario, Fantasma de la Ópera, Caballero Luna de Marvel.
Curiosamente mis disfraces mentales son masculinos. Miro con atención la cristalería oscura y descubro por qué. En realidad, con cubrebocas, gafas y sombrero, más bien parezco personaje de novela de H.G. Wells, llevada al cine en una cinta mítica de 1933 por James Whale, con el enigmático título de The Invisible Man. No porto vendas en el rostro ni el cuello, pero la parte que no aparece cubierta simula ser un área blanca ciega que difumina todo rasgo. Entonces confirmo: cualquier parecido con el Hombre Invisible es en realidad mera contingencia viral. Por fin lo han conseguido. Me han vuelto invisible como medida de seguridad sanitaria.
Tradicionalmente, en la mitología griega y en las sagas germánicas, la invisibilidad es un don que confiere poder e invulnerabilidad. Con el casco de Hades que lo volvía invisible, Perseo pudo acercarse a Medusa y decapitarla. También en la leyenda de los Nibelungos, una capa mágica permite a Sigfrido, en calidad de invisible, ayudar al rey Gunther para que supere las pruebas de amor que le impone la reina Brunilda, y así vencerla y desposarla.
PASEAR AL HOMBRE INVISIBLE
Pero con el andar de los tiempos, el don de la invisibilidad se ha tornado en reflejo de nuestro mundo caótico y enajenado. En la novela canónica El hombre invisible (1897) del autor británico Herbert George Wells nos encontramos ante el anhelo de conocimiento de un científico, muy en el estilo de Fausto o el Dr. Frankstein, que lo lleva a descubrir una fórmula para modificar el índice de refracción de la luz en los cuerpos. Al aplicarla a sí mismo, el Dr. Griffin no sólo consigue el anhelado don de la invisibilidad sino la enajenación mental que conlleva la falta de reconocimiento visual: al no ser visto, el propio Griffin llegará a dudar de su existencia. En el clásico filme en blanco y negro de 1933, resulta verdaderamente inquietante observar esa carne de la nada, una suerte de vacío demencial, que se perfila debajo del sombrero, la gabardina, los vendajes y las gafas con que el científico se cubre para tener una apariencia más o menos normal y así defenderse, huir, atacar o intentar apoderarse del mundo en un declarado trance hacia la locura.
TE RECOMENDAMOS: LOS CUERVOS Y LA PIGMENTOCRACIA
En otra novela del escritor afroamericano Ralph Ellison, titulada precisamente The Invisible Man, no encontramos los motivos de ciencia ficción de su predecesora. La novela de Ellison, publicada en 1952, es una cruel extrapolación de la invisibilidad a la que una sociedad racista puede llevar a sus individuos, negándose a mirarlos como personas, reduciéndolos a presencias tan fantasmales como sus improbables derechos. Como señala en algún momento el protagonista que ahora nos recuerda los numerosos Georges Floyds que siguen muriendo por discriminación racial: No hay peor hombre invisible que un negro… O una mujer, o un niño, o un homosexual: a la hora de atropellar los derechos del otro, siempre hay un fenómeno de invisibilización. Y si pensamos en las masas despojadas de rostro humano, tal vez podríamos recordar las distopías deshumanizadoras que van de Hitler a Kafka a Blade Runner 2049, y reconocer que la invisibilidad ha pasado de ser un don maravilloso para convertirse en una pesadilla de enloquecedora despersonalización.
Volví a ver mi reflejo de Hombre Invisible en ventanales y escaparates cerrados ya que venía de regreso a casa. Pensar que de algún modo hay una suerte de despersonalización en estos nuevos usos y costumbres generados a partir del Coronavirus.
Algunos con caretas plásticas, con capuchas y viseras, cubrebocas de diversos colores y estilos, pero en gran medida indiferenciados, desconocidos hasta para nosotros mismos. Es que el rostro es la parte más evidente y reconocible de quienes somos… pero me temo que por el momento somos más bien el rostro enmascarado de nuestros miedos.
Aunque también me llegan noticias esperanzadoras. Las de mujeres y hombres que no sólo escogen telas decoradas o alusivas para cubrebocas más acordes con su personalidad, sino de quienes puestos a prueba en sus necesidades de interacción, están ejercitándose en el lenguaje de ojos y señas como territorios recuperados de comunicación y hasta de coqueteo. ¿Se acuerda usted, lectora, lector, la última vez que le guiñó un ojo a alguien? Señales para volvernos visibles, reconocibles, no sólo enmascarados temerosos sino sujetos deseantes. No el hombre o la mujer invisibles que desaparecen debajo de ropajes y miedos, sino “cuerpos enamorados” a la manera como concibe el deseo el filósofo Michel Onfray, territorios de necesidad y plenitud que se guardan pero resisten. Nada más sugerente que este graffiti que invita a la insurrección semántica y libidinal: “Ven, seremos”. Aunque por el momento haya que convivir con el Hombre Invisible y dejar que siga haciendo de las suyas.
@anaclavel99